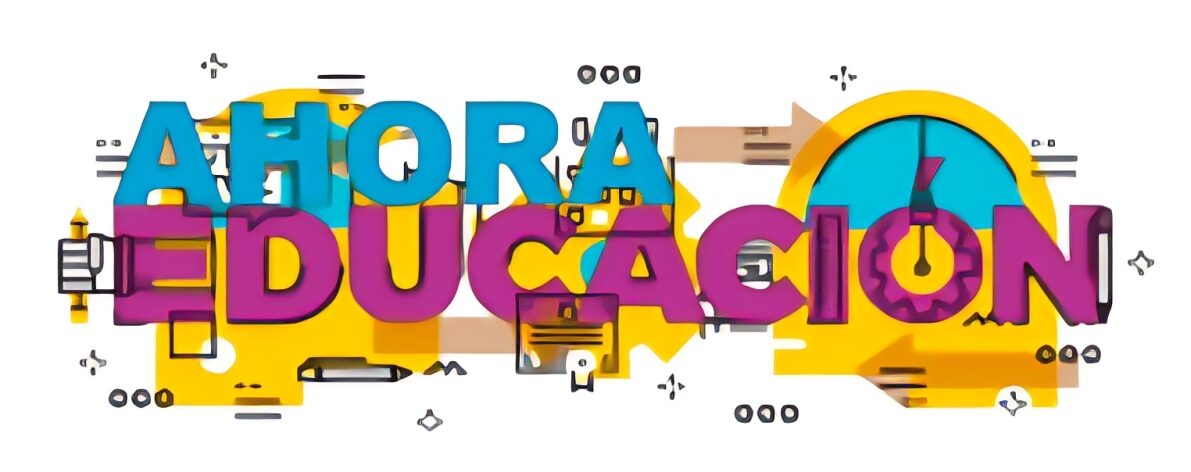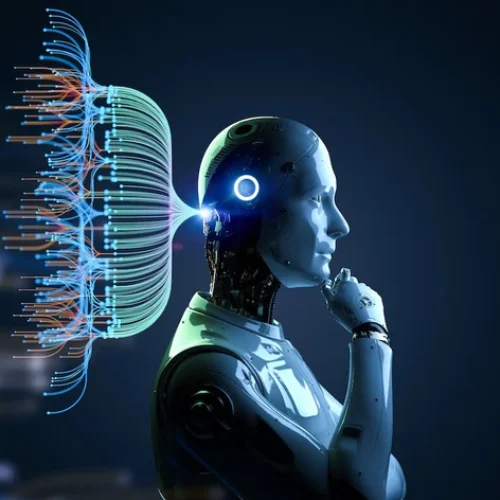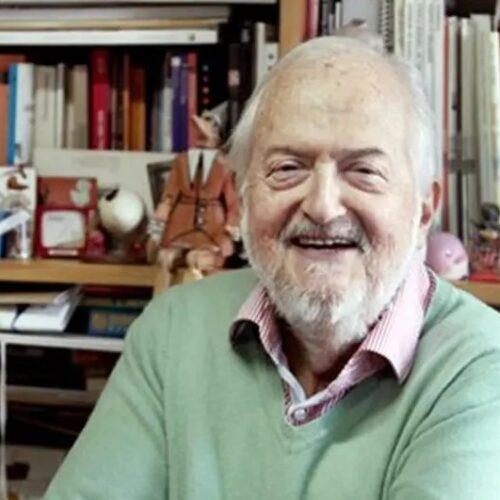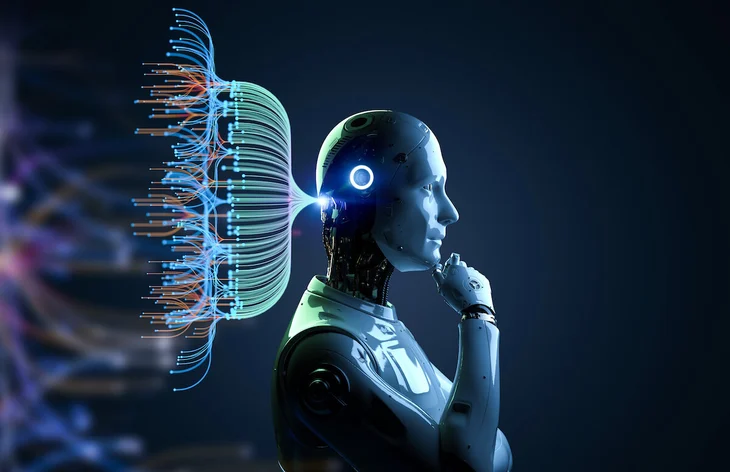Claudio Rama Vitale, coleccionista de máscasas etnográfica latinoamericanas, fue director del Instituto Internacional de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO (IESALC), actualmente dirige el Doctorado en Educación Superior Universitaria (UAI, UNRN, UA: universidades Abierta Interamericana, Río Negro y Austral, respectivamente) de Argentina y es investigador de la Universidad de la Empresa (Uruguay). Sus padres son el intelectual uruguayo Ángel Rama (1926-1983) y la poetisa uruguaya Ida Vitale (1923), Premio Cervantes (2018); su tío es el destacado pedagogo Germán Rama, autor de la reforma de la escuela primaria oriental, quien vive en París y padece problemas de salud.
La dinámica de lo público y lo privado en la educación superior en América Latina
(Del Manifiesto de Córdoba de 1918 a la CRES1 del 2018)
The Dynamics of Public and Private in Higher Education in Latin America
(From the Córdoba Manifesto of 1918 to the CRES2 of 2018)
Citar: Rama, C. (2020). La dinámi ca de lo público y lo privado en la educación superior en América Latina. Del Manifiesto de Córdoba de 1918 a la CRES del 2018. Cuad ernos Universitarios, 13, pp. 49-60.
Resumen
Desde aquel movimiento de Córdoba en la Argentina en 1918, que en la educación universitaria en América Latina levantó las banderas de autonomía, cogobierno y participación, hasta su actual centenario, se ha procesado una enorme transformación que tal vez haya construido en parte la universidad postulada por aque llos sueños, pero que hoy está inserta en un sistema de educación superior muy diferente.
Entre el movimiento de reforma de 1918 y los movimientos estudiantiles latinoamericanos de 1968, tuvo lugar una fase marcada por una transformación política e institucional asociada a las causas reformistas de Córdoba en la que se impuso lentamente un fuerte cambio en la gestión de las universidades públicas latinoamericanas. Y desde aquellas luchas estudiantiles al momento actual, irrumpió una nueva fase
1 III Conferencia Regional de la Educación Superior de la UNESCO, realizada en Córdoba, Argentina, coincidiendo con los 100 años del Manifiesto estudiantil de 1918.
2 III UNESCO Regional Conference on Higher Education, held in Córdo ba, Argentina, coinciding with the 100th anniversary of the 1918 Student Manifesto.
3 Director Académico de la Universidad de la Empresa (UDE). Economista, doctor en Educación; doctor en Derecho; especialista en temas de gestión y políticas universitarias. Categorizado en el Nivel II por el Sistema Nacional de Investigadores —SIN— del Uruguay. Es Director del Observatorio de la Educación Virtual (Virtual Educa). En Argentina coordina el Doctorado en Educación Superior Universitaria (Universidad Abierta Interamericana –UAI–, UA y UNRN). Ha publicado una importante cantidad de libros por tres de los cuales ha recibido el Premio Nacional de Letras del Uruguay. Reconocido con siete Doctorados honoris causa por distintas universidades de la región, marcada por una gran diferenciación institucional y centrada en la expansión de la universidad privada.
Palabras clave: educación universitaria en América Latina – autonomía universitaria – educación superior – reforma universitaria (1918) – movimientos estudiantiles latinoamericanos (1968)
Abstract
Ever since that movement in Cordoba, Argentina, in 1918, which raised the flags of autonomy, co government and participation in university edu cation in Latin America, until its current centen nial, an enormous transformation has taken place that may have built in part the university postu lated by those dreams, but which today is inserted
La primera fase: 1918-1968
Durante un largo período de 50 años, la casi totalidad de los países de la región, al calor de las luchas nacionales de sus estudiantes y profesores influenciados por las banderas del movimiento de Córdoba, sucesivamente fue aprobando leyes nacionales que otorgaron diversos grados de autonomía y cogobierno a las universidades públicas. Se generó una descentralización de la gestión institucional que migró desde los ministerios y los poderes ejecutivos y derivó en el empoderamiento de las universidades y de las asociaciones estudiantiles y docentes. En ese tránsito se gestó la gratuidad como derivación de la cogestión y se facilitó el lento crecimiento de la matrícula, que pasó a escala regional de apenas unos 15.000 estudiantes en 1918, en unas treinta universidades (de las cuales solo unas cuatro eran privadas), a una cifra cercana a los 500.000 estudiantes a fines de los años sesenta, mientras la población total de la región saltó de 88 a 280 millones de habitantes. Mientras que la
la población se multiplicó por tres, los estudiantes universitarios se multiplicaron por treinta. Sin embargo, a pesar de ese crecimiento, la educación superior se mantuvo como una cobertura de élites, con algunos segmentos agregados de las capas medias superiores, especialmente en Cuba, la Argentina y el Uruguay. La cobertura bruta de la educación superior regional que para 1918 era alrededor del 1 % o 2 % de los jóvenes de 18 a 24 años, para el año 1970 alcanzó al 7 %. Y se mantenía como una educación superior de tipo universitaria, centrada en la docencia, organizada en facultades, con ofertas centradas en la formación profesional liberal, con escasa matrícula en las áreas de ciencias básicas, agro o ingeniería, muy focalizada en ofertas de grado y con alta dominancia del sector público. En dicho período tampoco cambió significativamente su estructura curricular, su grado de regionalización o el nivel de la investigación. Sí cambió su gobernanza y el ejercicio del poder interno conformando un nuevo arquetipo de universidad latinoamericana con su gobierno colegiado en todos los niveles, su autonomía frente a la sociedad y los gobiernos de turno y su ac ceso abierto en condiciones de gratuidad con dinámicas catedráticas soportadas en una muy amplia libertad de las cátedras.
Este proceso, que hemos definido como «la primera reforma de universidad latinoame ricana», al afincarse en la autonomía y el co gobierno, contribuyó a introducir lentamente la gratuidad y una creciente flexibilización de los accesos, lo que permitió un lento crecimiento de la cobertura y el ingreso de sectores medios. Sin embargo, al mismo tiempo, la conformación de una dinámica basada en su capacidad para establecer reglas creó límites en los mecanismos externos de aseguramiento de la calidad, y el propio impulso a la diferenciación institucional pública, lo cual facilitó la conformación de ciertas macrouniversidades. Este desarrollo de estructuras de poder internas, incluso limitó la pertinencia y la eficiencia en los procesos de gestión ya que la lógica de la cogestión marcó distancias frente a las estructuras productivas de mercado.
La educación superior en este período de 1918 a 1968 en la región fue funcional a la inserción marginal en el largo ciclo económico y social del fordismo y la cadena de montaje a escala global que analizara Krondratieff. Aquí, sin embargo, las estructuras productivas consolidaron un modelo de industrialización sustitutivo con instalación de las terminales de las cadenas de producción de valor de los países desarrollados, se reafirmó un modelo primario exportador, ya no solo agropecuario, sino tam bién minero y petrolero, con bajo empleo profesional, y se impulsó la conformación de los modernos Estados en los que se concentraba el escaso empleo profesional.
Aunque el sector superior cubierto por la oferta pública era dominante, su incidencia se fue reduciendo a medida que aumentaba la
demanda y que los gobiernos y las sociedades habilitaban la irrupción de la cobertura privada, la cual aumentó leve pero continuamente, y probablemente pasó del 2 % o 3 % al 15 % del total en 1960. Al inicio del ciclo reformista solo había oferta privada habilitada en el Brasil, Colombia, Chile y el Perú, en tanto que hacia fines de los sesenta ya se habían creado sucesivamente uni
versidades privadas, y especialmente católicas, en gran parte de los países restantes, tales como México, la Argentina, el Ecuador, el Paraguay, Panamá, Nicaragua, la República Dominicana, Venezuela y El Salvador. La gestación de estas universidades privadas de elite fue resultado tanto de una estrategia de reposicionamiento de la Iglesia, y especialmente de la Compañía de Jesús, como de una dinámica política y de deterioro de la calidad en el sector público, que fue produciendo en casi todos los países de la región una lenta fuga de las élites económicas y sociales latinoamericanas desde la universidad pública hacia la universidad privada. Ello se daba al mismo tiempo que las capas medias urbanas más profesionales y politizadas comen zaban a ser los actores dominantes en las universidades públicas.
Para el final de este largo período, cuando se produjo la crisis del modelo económico que atravesó casi todo el continente, los estudian tes pintaban en las paredes el deseo de «tomar el cielo por asalto» y también el reclamo de «más aulas para estudiar, que no somos sar dinas». Sin embargo, la cobertura de la educación superior en la región era de elites pues alcanzaba apenas el 7 % de los estudiantes de 18 a 24 años y con un sector privado aún más elitista, que representaba, a inicios de los 70, casi el 30 % de esa cobertura, más allá de las diferencias entre países, tanto en el plano general de la educación superior como en la incidencia de la educación superior de gestión privada en los distintos países.
En estos primeros 50 años desde la reforma de Córdoba, la educación superior pasó de ser una educación estatal gestionada por los go biernos a una educación autónoma y cogestionada, y de una educación casi monopólica pública a una educación de relativas minorías de la educación pública, con el 5 %, y de elites de la educación privada, con el 2 % restante de la cobertura, o sea casi tres veces más pequeña.
Era el fin de un tiempo y el inicio de uno nuevo. Para entonces, tal vez gracias a los inventos de unos muchachos como Bill Gates y Steven Jobs, que desde sus garajes impulsa ron con la informática y la microelectrónica el inicio de un nuevo ciclo económico y social, comenzaron a transformarse las empresas, la economía y los mercados de trabajo, cambiaron también las demandas por nuevas com petencias laborales y se impulsó una mayor dotación de recursos humanos calificados. Tal proceso no fue igual, los países no alcanzaron los mismos niveles de inserción en la nueva división internacional del trabajo, en parte por los diferenciados niveles de formación de recursos humanos. La dotación de especialistas y universitarios determinó distintos niveles de competencias profesionales en la población trabajadora y, por ende, distintas lógicas de producción y de trabajo con diferentes niveles de valor agregado de conocimiento y de composición técnica. A partir de entonces, la batalla por la formación de recursos humanos altamente capacitados y de calidad pasó a ser el eje del desarrollo de los países en la nueva dinámica económica que se comenzó a construir a escala global.
La segunda fase: 1968-2018
En este nuevo escenario, en los siguientes 50 años que median entre las manifestaciones estudiantiles de Tlatelolco en México, las luchas obrero-estudiantiles de Córdoba, las huelgas estudiantiles, la muerte de Líber Arce en Montevideo, y el momento actual, la educación superior cambió radicalmente en todo el continente, así como en todo el mundo más allá de diferenciados matices y entonaciones, acicateada por el inicio de un nuevo ciclo tecnológico. Con muchos nombres, como sociedad de la información, digital, postindustrial, etc., se impulsa una reorganización del sis tema económico a escala global, mediante la creación de nuevas empresas y productos con contenidos digitales, al tiempo que destruye las estructuras productivas tradicionales de la industrialización «fordista» con la cadena de montaje y la producción analógica.
En este contexto, la demanda de formación de competencias profesionales superiores en América Latina comenzó a crecer, primero lentamente y luego en forma más dinámica a medida que se consolidaba el cambio econó
mico favorecido por los procesos de apertura externa en los años ochenta y noventa y que transforman las estructuras productivas. En esta época los salarios profesionales crecieron ampliamente, se constituyeron en un incentivo superior a la formación universitaria, así como el aumento de la cobertura. Con ello, y ante la reafirmación del carácter gratuito del ingreso al sector público y las limitaciones de los recursos públicos para cubrir las nuevas demandas de los segmentos medios, se establecieron cupos y limitaciones de acceso que contribuyeron al inicio de una diferenciación institucional, fundamentalmente a través de la expansión acelerada de nuevas instituciones de educación superior básicamente privadas. Se constituyó como una segunda reforma uni
versitaria que llamamos de diferenciación institucional, y que, gracias al crecimiento de la matrícula privada, permitió que la cobertura total alcanzara el 50 % para 2018.
En el sector público, frente a las tradicionales universidades coloniales y republicanas, irrumpieron nuevas instituciones con menos calidad y autonomía y más regionalizadas. En Venezuela las universidades experimentales; en la Argentina, las universidades derivadas del Plan Taquini, y en México o el Brasil las universidades estaduales, entre otros casos. Incluso irrumpieron universidades a distancia
en Colombia, Venezuela y Costa Rica. En el sector privado, por su parte, se construyó una nueva plataforma institucional más amplia y diferenciada, de instituciones no orientadas exclusivamente a las elites, lo cual contribuyó a que el crecimiento de la matrícula privada fuese dos a tres veces superior que la del sector público a escala regional. En este período, el sector privado pasó a constituir el factor fundamental del crecimiento de la cobertura universitaria en la región, así como del egreso profesional e incluso del cambio en la composición de la población económicamente activa. La incidencia del sector privado en la matrícula total pasó de cerca del 30,5 % en 1970, a casi el 52 %, en tanto que el sector público inversamente bajó del 69,5 % de la matrícula a aproximadamente el 48% %. Se llegó al momento actual de una cobertura regional del 50 % con 27 millones de estudiantes, gracias a que la matrícula privada alcanzó un poco más de la mitad. Así podríamos dividir hoy la torta de la educación superior regional en 4 porciones: 25 % en el sector privado; 25 % en el sector público y 50 % fuera de las aulas universitarias.
Cuadro 1: Cobertura total e incidencia privada en la educación superior en América Latina
| 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | |
| Cobertura América Latina | 6,9 % | 11,3 % | 13,4 % | 17,5 % | 16,9 % | 18,6 % | 22,6 % | 30,8 % | 40,0 % | 46,8 % | 50,4 % |
| Matrícula en millones de estudiantes | 1,6 | 3,1 | 4,6 | 5,9 | 6,7 | 8.1 | 11.3 | 15,9 | 21.3 | 25,5 | 27,5 |
| Incidencia privada | 30.5 % | 31,1 % | 31.6 % | 32.6 % | 34,4 % | 38,5 % | 44,9 % | 45.9 % | 47.9 % | 49.1 % | 52 % |
El período referido lo podemos dividir en dos subperíodos claramente diferenciados en el marco de la instauración de la revolución tecnológica digital y la construcción de una nueva economía.
Primera etapa de la educación privada: 1968-2000
Durante la primera etapa entre 1970 al 2000, el crecimiento del sector privado se apo yó de forma dominante en la creación de nue
vas instituciones de educación superior. Esta aumentó los niveles de formación de capital humano y del egreso, puesto que el sector privado tiene una mayor eficiencia de titulación frente al sector público gracias a una mayor predisposición a la eficiencia y al ahorro de los recursos propios que tienen sus estudiantes. El ingreso del nuevo sector privado más competitivo agregó mayores competencias al aportar estructuras curriculares más flexibles y ajustadas a las diversas demandas de las personas, programas más pertinentes a los mercados de trabajo, o incluso menores niveles de complejidad técnica o de costos, gracias a una mayor oferta en los niveles 5A y 5B correspondientes a técnicos, tecnicaturas y terciarios. Esta primera fase se caracterizó por un crecimiento privado sin la presencia de mecanismos de aseguramiento de la calidad. Su expansión también se facilitó por los escasos recursos presupuestales públicos adicionales y las dificultades para la introducción de cambios curriculares rápidos en las instituciones de educación superior públicas, que tendieron a mantener sus modelos académicos tubulares, poco flexibles y con pocas competencias prácticas. Ello facilitó la expansión de la educación privada, donde dos tercios de su cobertura pasaron rápidamente a darse en horarios nocturnos, con ofertas con mayor demanda de mercado y menos costos. De estudiantes hombres y urbanos, se pasó a estudiantes en su mayoría mujeres, que a la vez trabajaban, de los segmentos sociales B y C.
La educación superior privada tuvo, además, una creciente incidencia en los posgrados al competir por precios, en tanto allí el acceso al sector público es arancelado, no se da en condiciones de gratuidad o subsidiado como es dominante en su oferta de grado en la región. Los posgrados se han constituido casi en la única palanca para obtener ingresos complementarios por parte de las universidades públicas. Salvo en Brasil, donde hay restricciones a la habilitación de posgrados en estricto sentido y las ofertas públicas son gratuitas, en casi toda la región, en el sector de posgrado, sobre todo en los niveles de especialización y maestría, actualmente la cobertura privada es superior a la cobertura pública.
Como hemos referido, esta nueva etapa correspondió también a un nuevo ciclo económico y social iniciado en los años setenta a escala global, y que en la región se expresó en el inicio de los procesos de apertura externa y el aumen to de la reestructuración de las tradicionales economías sustitutivas. La desregulación, la reducción del tamaño del Estado y el impulso a las exportaciones primarias fueron los ejes del nuevo modelo. Las nuevas universidades, por su parte, no se asemejan a las tradicionales instituciones de elites, sino a un nuevo tipo de institución focalizada en la absorción de la de
manda excedente. A medida que más personas demandaban acceso gratuito y que las universidades públicas establecen esquemas más selectivos de ingreso, se ampliaba la diferencia institucional centrada dominantemente en la expansión de un sector privado menos elitista y una expansión de la oferta orientada a absorber la demanda excedente del sector público. Así, en esta nueva etapa, hubo una enorme expansión privada que se benefició también de ausencias de estándares de calidad, además de las limitaciones financieras al acceso a las instituciones públicas.
Las nuevas instituciones privadas eran pequeñas, lo que facilitó que, para fines del siglo XX, existieran en la región más de 10.000 instituciones de educación superior, de las cuales 2/3 eran privadas. El crecimiento regional de instituciones entre 1994 y el 2000 fue de 1,3 de nuevas instituciones por día, como expresión de un crecimiento por diferenciación institucional.
Segunda etapa de la educación privada: 2000-2018
Desde fines de los años noventa aproximadamente, se concluyó relativamente la primera etapa de la transformación de la educación superior en América Latina, centrada en la cons trucción de una nueva infraestructura institucional, dada especialmente por un nuevo sector privado, así como también público, en general de instituciones más pequeñas, más regionales y de menores recursos.
La fase se inicia marcada por el cambio de la política pública que se orienta a controlar la calidad y limitar el ingreso de nuevas instituciones en el marco de un nuevo paradigma sobre la regulación y sobre lo público. Este proceso fue resultado también de una postura más radical de los gobiernos en la protección de la calidad como resultado de la ausencia previa de fuertes controles de calidad y de la valorización de la educación superior como un bien público. Ello se expresó en el inicio de políticas de aseguramiento de la calidad con mayores regulaciones, que limitan el acceso de nuevas instituciones y que terminaron beneficiando a algunas universidades que lograron consolidarse.
La nueva política pública estuvo acompañada por una mayor dotación de recursos económicos tanto de los gobiernos como de las familias y por un aumento de las transfor maciones en las estructuras de las demandas de empleo, que impulsaron el aumento de la matrícula y el pasaje desde una educación superior de élites hacia una educación supe rior de masas a escala regional. La regulación pública limitó el ingreso de nuevas instituciones, lo que facilitó la consolidación de mayores escalas del sector privado y el pasaje desde el crecimiento anterior, que fue por diferenciación institucional, hacia un nuevo crecimiento de la cobertura marcado por la concentración institucional. El ingreso del sector privado a la oferta a distancia y virtual y el ingreso de grupos transnacionales en los mercados locales de educación superior acompañados de altos recursos y escalas internacionales de sus ofertas propiciaron este cambio.
Este es un proceso que hemos visualizado como la Tercera reforma de la educación superior en América Latina, que está caracteri
zado por la regulación; además, se ha dado un proceso de virtualización (ofertas a distancia) e internacionalización (instituciones interna
en la educación superior. En esta etapa, en general, aunque se produjo una limitación a la libre expansión de la educación privada, especialmente en lo referido a la creación de nuevas instituciones, y donde a la vez hubo mayores exigencias para el licenciamiento de programas en el sector privado, también se han abierto nuevas ventanas de oportunidades para la demanda, las que fueron aprovechadas por el sector privado a escala regional, con la habilitación de ofertas a distancia y virtuales. Además, en 12 países se autorizó la gestión institucional del sector privado mediante sociedades anónimas, lo que permitió mayores niveles de financiamiento y de inversión del sector privado.
Las exigencias de nuevos estándares bajo un prisma centrado en la educación como un bien público, muy asociado a un arquetipo de universidad pública autónoma y con escasa mirada a las diferencias de las demandas la
borales y a las tipologías universitarias, procedieron hacia políticas públicas orientadas a la conformación de sistemas de educación superior homogéneos. Esto se ha ido expresando en una tendencia regional a la sobrerregulación a través de diversidad de organismos públicos de licenciamiento, agencias de acre ditación, colegios y asociaciones profesionales, etc., así como de legislaciones diversas, como normas laborales u otras, y de convenios internacionales. Todo ello, más allá de limitar la capacidad de innovación, la flexibilidad y la autonomía que requiere la gestión de la educación superior, propendió a reducir el crecimiento de nuevas instituciones y, en muchos casos, a facilitar la reducción de unas escalas en detrimento de otras que crecían muy por encima del resto.
Estas sobrerregulaciones, en un contexto de aumento de los recursos públicos y de ingresos de las familias, lograron mejorar la calidad sin afectar el crecimiento de la cobertura. Además, favorecieron un crecimiento por concentración, apoyado en escalas superiores, para poder responder al incremento de las exigencias públicas y al ingreso de instituciones externas con mochilas de apoyo financiero más importantes. Así, en esta etapa, cada vez menos instituciones privadas tienen un ma yor porcentaje de la matrícula más alta en los distintos países, pasando muchas de ellas de micro a macrouniversidades privadas gracias a las limitaciones al ingreso de nuevos com petidores; y a la vez, entre estas instituciones, muchas de ellas han tenido alianzas o participaciones accionarias de grupos financieros tanto internos como externos.
Las políticas de regulación han propendido a ser sistémicas. Sin embargo, dada la fuerte autonomía en términos políticos o legales, han terminado focalizándose más, o exclusivamente, en el sector privado, lo que reafirma en esos casos el escenario de dos sectores y dinámicas binarias y mantiene las tradicionales ineficiencias y distorsiones de la educación superior de la región. En tal sentido, de la dinámica universitaria pública con autonomía y privada basada en la libertad de mercado, se ha ido pasando lentamente hacia un modelo público con regulación sistémica externa, pero que en algunos países como Bolivia, el Uruguay, Panamá, la República Dominicana, Guatemala y El Salvador mantiene el modelo binario de autonomía pública y regulación privada, que sostiene sistemas universitarios débiles por ausencia de estándares comunes de la oferta institucional y profesional. La ausencia de tipologías universitarias diferenciadas, de agencias de evaluación externas de las instituciones de educación superior o de financiamientos diferenciados reafirma aún esas asimetrías institucionales e informacionales en los mer cados de trabajo profesionales, así como en la selección de los accesos a las universidades por parte de los estudiantes.
Adicionalmente, es de destacar que desde los años 2000 el aumento del rol regulador del Estado sobre las instituciones, especialmente las privadas, ha encarecido los costos educativos, lo cual solo ha podido ser compensado, en el sector público, por el aumento de los recursos fiscales y, en el sector privado, por el incremento de los ingresos de las familias o por mayores escalas y más profesionalismo en la gestión. Todo ello ha permitido que la educación superior privada (ESP) haya crecido en términos absolutos en toda la región desde los años 2000, manteniendo un crecimiento similar al sector público más allá de la política pública. La expansión del sector privado no fue inversamente proporcional al incremento de los recursos públicos, sino a su propia diferenciación, a sus niveles de selectividad y a los nive les de calidad de la oferta pública más que al tipo de regulaciones estatales.
Así, en esta segunda fase, la educación superior privada pudo mantener su crecimiento y conformarse, como la mitad de la educación su perior de la región, gracias a tres orientaciones:
En primer lugar, por una concentración institucional, en cuanto hubo un menor creci miento en la cantidad de instituciones privadas frente a la matrícula, que permitió un aumento de las escalas de las instituciones en general. Cada vez menos instituciones pasaron a tener un porcentaje mayor de la matrícula total. En aquellos países en que se crearon nuevos marcos normativos que favorecen una gestión privada a través de asociaciones anónimas, la concentración institucional ha sido todavía mayor. En tal sentido, han sido las políticas públicas en los últimos veinte años las que han favorecido el crecimiento por concentración institucional privada y no por diferenciación institucional privada, a través del aumento de las escalas. El cierre de las microuniversidades, su reducción o su venta, han sido los mecanismos que acompañaron la concentración junto con las restricciones a la habilitación de nuevas universidades. Así, las pequeñas instituciones o macrouniversidades en casi todos los países han decrecido, acicaladas por las mayores exigencias de los sistemas de aseguramiento de la calidad. En suma, en casi todos los países, de forma diferenciada según las situaciones, muchas universidades han sido absorbidas, compradas, cerradas o limitadas en su crecimiento por los gobiernos.
En segundo lugar, por el crecimiento de la oferta privada de educación superior a distancia y virtual a escala regional, en parte asociado a la propia complejidad que tienen estos procesos de gestión educativa, y en parte a la mayor capacidad del sector privado de realizar inversiones en tecnologías de comunicación e información, lo cual ha reafirmado la concentración por aumento de las escalas. Mientras que la educación superior a distancia representaba el 1,3 % de la matrícula en los años 2000, con un peso dominante del sector público, para el año 2018, ella representa entre el 12 % y el 14 % de la cobertura total, y tiene un peso más importante del sector privado al cubrir probablemente cerca de los 2/3 de la matrícula total a distancia y virtual.
Y, en tercer lugar, por la internacionalización y el cambio en los sistemas de financiamiento que se expresaron en el ingreso de instituciones internacionales vía compra o alianza, y que, además en el caso del Brasil, se asoció a una amplia adquisición de instituciones gracias a la captación de los recursos fi nancieros a través de la Bolsa de Valores. La habilitación del funcionamiento de las uni
versidades a través de sociedades anónimas, en México, Honduras, Costa Rica, Panamá, el Perú y el Brasil, permitió el ingreso de elevadas inversiones que acicatearon el crecimiento del sector privado. El sector privado transnacional representa cerca del 5 % de la matrícula total.
Conclusiones
En este largo período de 100 años, de un sector universitario minúsculo y cuasi monopólico público, América Latina ha pasado a tener un gran sector universitario con tres ámbitos con similares dimensiones: público y privado nacional, y un nuevo sector privado internacional. Igualmente, también cabe incorporar, aunque ello no ha sido objeto de este artículo, el peso de la educación a distancia y virtual, la educación tecnológica y la educación for profit, entre otras tipologías universitarias a destacar. Ello ha sido derivado del aumento de las demandas de acceso y de las demandas de empleo, de políticas públicas de apertura a la oferta privada, así como del mantenimiento de un modelo de gratuidad público que no logra cubrir todas las demandas de acceso en igualdad de condiciones.
De un sector regulado, dependiente de los ministerios y de los gobiernos, previo al movimiento reformista, se pasó a un sistema autónomo y colegiado que llevó a su eclosión en los sesenta. Este sistema tuvo desde entonces una inflexión hacia una dinámica de gobernanza que ha vuelto a tener regulación para el sector público y, de forma dominante, para el privado, salvo en muy pocos casos (Uruguay, Bolivia, El Salvador, Guatemala, la República Dominicana, Costa Rica) donde la política pública sólo regula al sector privado, mientras que las universidades públicas se autorregulan en el marco de un modelo de autonomía más tradicional gestado en las anteriores situaciones de monopolio o de cuasi monopolios nacionales de la universidad pública dominante. Igualmente, en este largo período, se ha pasado de una educación superior solo nacional a una dinámica universitaria tripartita, donde aun cuando el sector nacional es altamente mayoritario, el sector transnacional ya representa cerca del 4 % o 5 % de la cobertura, que es una dimensión similar a la que ostentaba el sector privado nacional hace 100 años.
La gratuidad de la educación superior pública se ha consolidado en toda la región y ha continuado aumentando, pero, aún a pesar de su diferenciación, en casi todos los países se han incrementado los mecanismos selectivos de acceso a unas instituciones, al tiempo que es menor o totalmente abierto en las otras instituciones públicas. Sin embargo, si tomamos la dimensión de los accesos gratuitos frente a los accesos arancelados en todo el sistema, la educación arancelada es mayor, pero descansa casi exclusivamente en el sector privado. Hay un pasaje desde una educación arancelada en el sector público hacia una educación no arancelada, pero aquella arancelada del sector privado es mayor. La educación superior en todo este tiempo ha aumentado su diferenciación y ha alcanzado niveles de calidad elevados, pero siempre por debajo de los niveles internacionales. Aunque hay instituciones privadas entre las universidades de mayor calidad, la dominancia de los estándares de calidad, medida por los rankings, corresponde a las universidades públicas, y entre estas, a las autónomas, pero no con los modelos tradicionales colegiados, sino con formas de gestión más eficientes, tales como la UNAM, USP, UNICAM, sistemas selectivos de acceso y orientación hacia los postgrados. En los casos sin selección o diferenciación (Uruguay y la Argentina), en el sector público se aprecian el desbordamiento de los estudiantes y altas deserciones de los segmentos medios y bajos, junto con una mayor fuga de las élites hacia las universidades privadas. Sin embargo, a pesar de la ausencia relativa de una planificación integrada entre el sector estatal y el privado y la existencia de dinámicas de tensión y de conflicto permanente, en los temas de regulación relativa y especialmente en los temas financieros, existe una cierta complementariedad en la educación superior regional entre ambos subsectores. Se destaca un mayor peso del sector estatal en las áreas de investigación y en los niveles doctorales, así como una mayor incidencia del sector privado en las áreas de posgrados de especialización y en las ofertas profesionales, y una competencia localizada en el sector de posgrado con base a aranceles, mientras que en el grado, la competencia es baja al haber gratuidad. Los sectores de altos ingresos en casi toda la región tienen a sus hijos en la educación privada que es donde se forman las élites, en tanto en el sector público se habilitan los mecanismos de movilidad social y de reproducción de las capas medias. Se evidencia la existencia de una relativa especialización y división de funciones entre ambos sectores. El sector privado tiene un posicionamiento tanto hacia la élite de la pirámide de los mercados de trabajo como hacia los niveles inferiores de la formación técnica y profesional, en tanto que el sector público, más allá de su diferenciación y matices nacionales, tiende a cubrir demandas intermedias tanto en términos sociales como de puestos de mercados de trabajo. Hay, en tal sentido, una relativa diferenciación y complementariedad de funciones entre el sector público y privado, más allá de las tensiones y la ausencia de políticas sistémicas. A 100 años de Córdoba, hay otra educación superior en América Latina, muy distinta de la que soñaban los pocos estudiantes elitistas que escribieron el Manifiesto Preliminar de entonces. Y lo más notorio en el cambio no ha sido solo la dimensión, sino el peso de la educación privada. Cambió probablemente la universidad pública, pero a costa de crear otra universidad privada sin la cual no se hubiera podido alcanzar el acceso a la actual cobertura de masas.
Referencias bibliográficas
Brunner, J. J. y Villalobos, C. Políticas de educación superior en Iberoamérica 2009- 2013. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales (UDP). Centro de Políticas Comparadas (CPCE).
Brunner, J. J. (1999). Educación superior en América Latina: cambios y desafíos: Santiago: Fondo de Cultura Económica.
Del, Bello, J. C.; Barsky, O. y Giménez, G. (2007). La universidad privada en Argentina. Buenos Aires: Libros del Zorzal.
Delgado, J. E. Gregorutti, G. (editores). (2015) Private Universities in Latin America. Research and Innovation in the Knowledge Economy. Palgrave-Macmillan Publishing, USA.
García Guadilla, C. (1995). Situación y principales dinámicas de transformación de la educación superior en América Latina. Ca racas: IESALC.
Mahsood Shah and Chenicheri, Sid Nair (editors) (2016). A global perspective of Private Higher Education, Elsevier, Chandos Publishing, Cambridge, MA, USA.
Rama, Claudio (2005). La tercera reforma de la educación superior en América Latina: Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Rama, C. (2018). La nueva fase de la universidad privada en América Latina. Recupe rado de: https://www.editorialteseo.com/ archivos/15369/la-nueva-fase-de-la-universidad-privada-en-américa-latina/
Rama, C. (editor) (2017). La educación superior privada en América Latina. Montevideo: Magro.
Sila, J. C. (editor) (2013). Estado de la educación superior en América Latina. El balance público-privado. Guadalajara: ANUIES, ITESO.
Cuadernos Universitarios, 13, 2020: 49-60 59 e-ISSN 2250-7132
Fuente: Claudio Rama