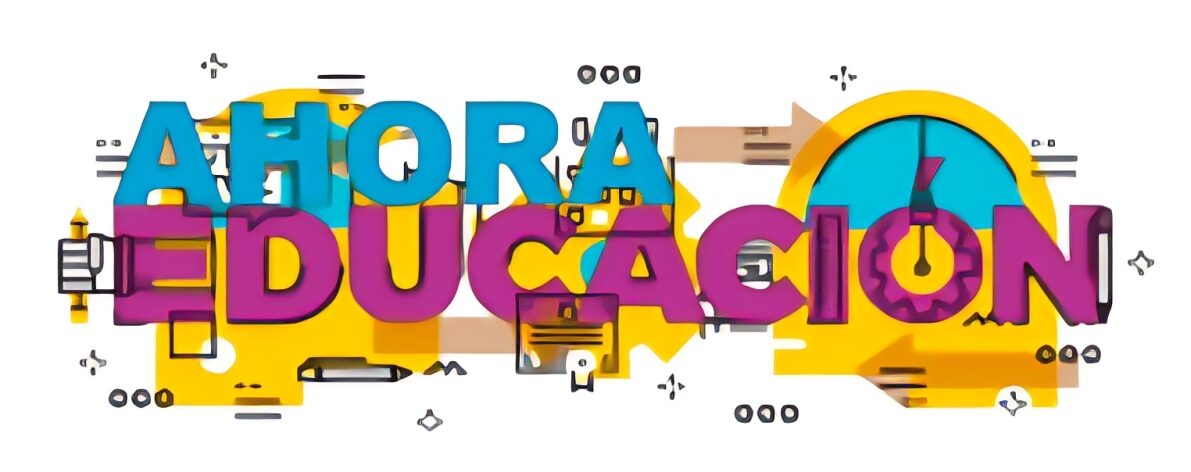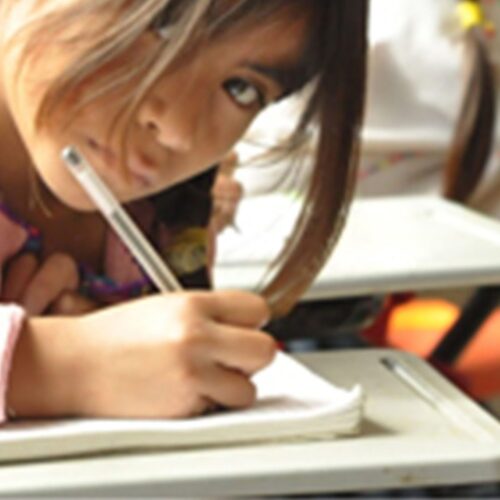Dios lo conoce
y él lo conoce (a Dios)
ambos se ignoran
R.A.
En el complejo asunto de la fe, Borges siempre se mantuvo menos comprometido que ambiguo y aunque no lo lograba, la secreta intención era mantenerse equidistante. Su abuela materna era inglesa, anglicana, hija de pastores metodistas, “lo cual me parece bien -aclaraba en tono de broma- porque quiere decir que de algún modo llevó la Biblia en la sangre”. La otra abuela era católica, aunque de un modo superficial, vale decir poco practicante. Su madre, en cambio, doña Leonor Acevedo era muy católica. “Yo me crie en ese ambiente diverso -recordaba Borges- y nunca hubo ningún problema para convivir. Esos mandamientos fueron los que rigieron mis principios de vida; y ahí estaría mi credo”. En contraposición, el doctor Jorge Guillermo Borges, su padre, era agnóstico (o más bien ateo), libre pensador y anarquista.
Bajo esos contradictorios antecedente, aunque bien parapetado en una postura agnóstica, que considera que la veracidad de ciertas afirmaciones, especialmente las referidas a la existencia o inexistencia de Dios (además de otras conjeturas religiosas y metafísicas) son inherentemente incognoscibles o indescifrables; de manera que el poeta se permitía distinguir dos vertientes: la primera, que niega lo trascendente y puede ser objeto de conocimiento, y la otra, más radical, que rechaza incluso toda relevancia a la pregunta por lo trascendente que se supone. De manera que el agnosticismo de Borges se inscribiría en una tendencia que no rechaza totalmente una metafísica, que podemos llamar como el reino de lo afectivo o lo promisorio.
Para completar o redondear estos conceptos agreguemos también lo que Borges afirma en su ensayo “El idioma analítico de John Wilkins” (un religioso y naturalista inglés del siglo XVII, que fuera secretario de la prestigiosa “Royal Society”, y autor de varios textos curiosos y hasta desconcertantes, en los que dividió el universo en cuarenta categorías o géneros, sub divisibles a su vez en especies. Para Borges, las palabras de ese idioma analítico no son torpes enunciados sino símbolos contundentes y cada una de las letras que la integran es significativa, como lo es la Sagrada Escritura para los cabalistas.
En idéntico terreno, aunque más inclinado hacia el filosófico, Borges desliza que “no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el universo y podemos ir más lejos aún, pues de allí cabe sospechar que no hay universo en el sentido orgánico ni unificador, que tiene esa ambiciosa palabra; falta descubrir aquel propósito, sus definiciones, las etimologías, las sinonimias y el secreto diccionario de Dios”.
Sin embargo, en la vida real, Borges suavizaba con otras disculpas (quizá teniendo en cuenta a su madre y a su hermana Norah, que eran devotas militantes del catolicismo) y agrega que “ser agnóstico no es dejar de creer en Dios; acaso se puede creer en él y aceptar esa postura, como sucedía con mi padre y como también pasa conmigo; es decir, nos cabe el derecho de la duda”.
Buen lector de las Escrituras, estudioso del judaísmo y mucho del catolicismo, Borges tenía además de su profundo conocimiento de ambas religiones, sus muy bien estudiadas lecturas de los fundamentos del budismo, de los que supo dar conferencias y mantener discusiones con especialistas. Al respecto, me tocó acompañarlo en diversas mesas, donde el diálogo verso sobre dichos temas.
Siempre lúcido y sagaz en el manejo de las palabras, esteta muy en el estilo de Walter Pater y de los pre-rafaelitas, en su libro Elogio de la sombra, uno de sus más bellos y reveladores poemarios, Borges incluye “Fragmentos de un Evangelio Apócrifo”, que no solo es un poema, sino además una declaración esencial en materia ética y metafísica. En ese volumen, aclara que en sus páginas “conviven, creo que sin discordia, las formas de la prosa y del verso -pero añade- desearía que este libro fuera leído como un libro de versos”.
Esos “Fragmentos de un evangelio apócrifo” son, pues, un poema; pero también vale destacar que es un poema donde la noción de verso y versículo se confunden, y en el que la discontinuidad de los fragmentos (actualizada en una numeración truncada de versículos) hace las veces de separación estrófica donde el poeta re-escribe las bienaventuranzas muy en el estilo del Jesús de los Sinópticos; incluyendo algunas sentencias, que pueden además ser leídas como versos; cito algunos:
3. Desdichado el pobre de espíritu, porque bajo la tierra será lo que ahora es en la tierra (…)
5. Que la luz de una lámpara se encienda, aunque ningún hombre la vea. Dios la verá (…)
8. Feliz el que perdona a los otros y el que se perdona a sí mismo (…)
12. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ven a Dios (…)
16. No hay mandamiento que no pueda ser infringido, y también los que digo y los que los profetas dijeron (…)
25. No jures, porque todo juramento es un énfasis.
32. Dios es más generoso que los hombres y los medirá con otra medida.
34. Busca por el agrado de buscar, no por el de encontrar (…)
39. La puerta es la que elige, no el hombre (…)
47. Feliz el pobre sin amargura o el rico sin soberbia (…)
49. Felices los que guardan en la memoria palabras de Virgilio o de Cristo, porque éstas darán luz a sus días.
50. Felices los amados y los amantes y los que pueden prescindir del amor.
51. Felices los felices.
Contundente en algunos casos, Borges no podía limitarse y solía afirmar que “nuestro paso por este mundo es tan efímero, tan fugaz, que es casi un disparate pensar que por un breve momento que nos es dado vivir en esta tierra nos condenen a una eternidad de fuego o a una eternidad de gloria”.
Así, navegando entre escasas certezas y demasiadas dudas, en poemas como “Everness”, eleva su rezo a Dios y a un imaginado “más allá”:
Sólo una cosa no hay. Es el olvido.
Dios, que salva el metal, salva la escoria
y cifra en Su profética memoria
las lunas que serán y las que han sido…
Otro tanto sucede si leemos algunos ensayos y poemas que aluden a la eternidad y al tiempo. En “Mateo XXV – 30”, ofrece testimonios de su endocéntrica curiosidad sobre estos temas. En esa declaración el poeta cobra conciencia del Juicio Universal de Dios, e imagina una noche sobre el puente ferroviario del periférico barrio de Constitución, donde estuvo a punto de suicidarse después de un desencanto amoroso:
El primer puente de Constitución y a mis pies fragor de trenes
que tejían laberintos de hierro.
Humo y silbatos escalaban la noche,
que de golpe fue el Juicio Universal. Desde el invisible horizonte
y desde el centro de mi ser, una voz infinita
dijo estas cosas (estas cosas, no estas palabras,
que son mi pobre traducción temporal de una sola palabra)…
Desesperado, el protagonista imagina (en verdad su otro él mismo), mientras camina por los empedrados “con sus declives”, que lo hacen sentir “fuera del tiempo”; lo cual no impide que de repente observe, junto al fragor de trenes que tejen laberintos de hierro, humo y silbatos, que estremecen en la noche, haciéndole sentir que se encuentra de golpe ante ese Juicio, que a su vez le hace recordar todos sus escritos, todas las menciones de otros autores, aunque, hacia el final, confiesa en tono de reproche que “todavía no ha escrito el poema”.
En medio de la “Duración de ese Infierno” aquel desahuciado nos relata un sueño que lo hace despertarse en otro sueño, para trasladarlo a la perplejidad de pensar en qué sitio se encuentra, y comprender por fin que no lo sabe; ni además tampoco quién es, hasta el límite de no poder reconocerse. “El miedo creció en mí y esta vigilia desconsolada, ya es el infierno tan temido”.
Borges se otorga en su poesía la libertad de nombrar a Dios de acuerdo con sus personales puntos de vista; pero, sobre todo, con la bella hondura de su lirico decir. En el “Poema de los dones” lo hace con magníficos y conmovedores endecasílabos de gratitud en los que exalta la presencia de Dios:
Nadie rebaje a lágrima o reproche
esta declaración de la maestría
de Dios, que con magnífica ironía
me dio a la vez los libros y la noche…
Hora en que el sueño pertinaz de la vida
corre el peligro de quebranto,
hora en que le sería fácil a Dios
matar del todo su obra…
Luego confiesa que desde el centro de su ser, una voz infinita dijo estas cosas / (estas cosas, no estas palabras) / que son mi pobre traducción…”
En el “Otro poema de los dones”, mostrará su gratitud en un tono similar:
Gracias quiero dar al divino
laberinto de los efectos y de las causas
por la diversidad de las criaturas
que forman este singular universo,
por la razón, que no cesará de soñar
con un plano del laberinto (…)
por las místicas monedas de Angel Silesio,
por Schopenhauer,
que acaso descifró el universo,
por el fulgor del fuego
que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo (…)
Buen lector de Schopenhauer y de Nietzsche, Borges deja testimonio de estos pensadores en sus aprobaciones y refutaciones; tampoco deja de hacerlo al indagar sobre Spinoza, al que cita resaltando aquello de que “Dios es una sustancia infinita hecha de infinitos atributos, y uno de los atributos es la duración; el otro la extensión” Y que cuando ocurre algo también ocurre en los “infinitos atributos de Dios”, y completa:
“Spinoza pensaba en Dios, como una sustancia infinita con infinitos atributos y solo dos, están concedidos a los hombres; que son el espacio y el tiempo. Luego hay miles más que quizá ni podemos imaginar -en el primero, sigue diciendo Borges-, Spinoza se inspira luego de vivir la experiencia de la eternidad cuando se le aparece de pronto El Juicio Universal”.
Una lluviosa noche, mientras atravesábamos la Plaza San Martín, vecina a su departamento, Borges me confeso que era un agnóstico, pero rezaba a pedido de su madre un Ave María, antes de dormirse.
Posdata: me he permito adelantar en este texto, un fragmento del tema que ocupara mi intervención en el encuentro “Dios en la literatura contemporánea”, al que por gentileza del profesor y escritor Antonio Barnés he sido invitado por la Universidad Complutense de Madrid.
Fuente: https://www.elimparcial.es/